EXPATRIS
J. Segura
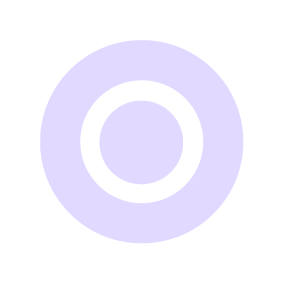
"Esa mañana las altas paredes del salón aparecieron tiznadas con tierra de llano. Cuando el despunte de luz avanzó lentamente sobre el revoque, iluminó las profusas rasgaduras cuyo origen era desconocido. Aquí y allá, densos mosqueríos se complacían del acre olor que había en el ambiente. Bajo las sábanas había un hombre con el rostro manchado de betún que contemplaba la gigantesca forma ante él. De repente, una voz femenina le pidió que identificara aquel olor; él husmeó indiferente una vez más. Carraspeó, tragó saliva y en seguida, como hizo la última luna festiva, le dijo los sentimientos que lo acompañaban desde el día que pisó Las Charcas. Sin mentir en una sola palabra dijo que nada podría despertar sus más profundas inquietudes «tanto como tú». Desde la porosidad de su piel y sus bestiales ángulos hasta las anodinas telas de importación de sus vestidos que, en conjunto, nunca serían mejores que la chompa escolar que ella vistió en la infancia.
–Parecía deshacerse un tanto en cada puesta– le dijo en algún momento, dilatando la única fosa de su nariz. Ella, como siempre, lo ignoró. Su atención estaba empeñada en cómo salir."
Fragmento, EXPATRIS
Lectura del fragmento "La Madriguera" de Expatris por el autor
Luciano se lanzó sobre la fosa llevándose consigo las sábanas y las ramas cruzadas. El estrépito apenas dio tiempo a Wawa de retirarse la papaya que estaba sodomizando con el cuerpo húmedo y una sonrisa pueril. Al deshacerse de los remolinos de tela que se habían formado, ambos se arrastraron panza arriba a las paredes adversas de la fosa. Wawa se cubrió el miembro y tapó el orificio que había hecho en el centro de la fruta; no supo qué decir. Luciano lo miró en silencio, pensando en la aflicción de aquellos días que volvieron a la llanura llevando entre manos solo pasto seco, amargas vallas de árbol y peludas alimañas para el almuerzo ante la desconsolada mirada de los demás. Sintió una vergüenza quemante, como un calambre en las costillas, quizá la misma que Liberata sintiera aquellas veces, cuando lo vio huyendo a saltos por los techos de las casas empuñando una gallina viva por el pescuezo.
Wawa se limpió la tierra de la cara y con un gesto magnetizado de justificación dijo «es para comer». Luciano se apoyó sobre los brazos, flexionó las rodillas y se fue parando lentamente sin quitar la mirada sobre los ojos voltaicos de Wawa que también se levantaba a pausas. Las sábanas fueron recogidas violentamente del hoyo por un viento que se disolvió en la enorme pared terrosa cuya breve sombra era lo único beatífico para las madrigueras.
La inmediata luz que entró como un río a la fosa reveló un cuerpo emplumado entre las ropas, era un pato de los torrentes que había cazado Wawa poco antes; al darse cuenta terminó por cubrirlo completamente. Volvió a limpiarse la tierra del rostro y enseñando la fruta perforada repitió «es para comer, Luciano», pero éste sólo tenía para Wawa su silencio y su mirada que ardía como el aire caliente que distorsiona el horizonte. La imagen de Luciano quitándose el polvo mientras se marchaba no pudo ser peor que el furioso escupitajo que lanzó inmediatamente sobre la tierra conquistada sin ventura y, aunque padecían unas semanas, dolían una eternidad. Luciano sólo escupía para desacralizar lo tenido por excepcional, como la amistad.
Al oír los pasos de su esposo en la tierra crujiente, Liberata alistó el mantelillo blanco con el que solía limpiar los alimentos, en este caso el almuerzo: una papaya con un pequeño agujero en el medio y un pato fresco y húmedo que aún despedía aromas de los ríos del continente. Liberata limpió contenta los pedazos y besó a Luciano cerca de la boca. Éste –que ya había estado en una Guerra de Entrañas que la que desertó ocultándose bajo cortezas hasta la rendición de sus compañeros y más tarde naufragó dos veces en el mismo bote por el mismo exceso de carga, y sobrevivió además al más grande incendio de eucaliptos– escupió el primer bocado y lo pisó, en seguida se zambulló en el resto sin abrir los ojos hasta dejar solo un pedazo de piel.

